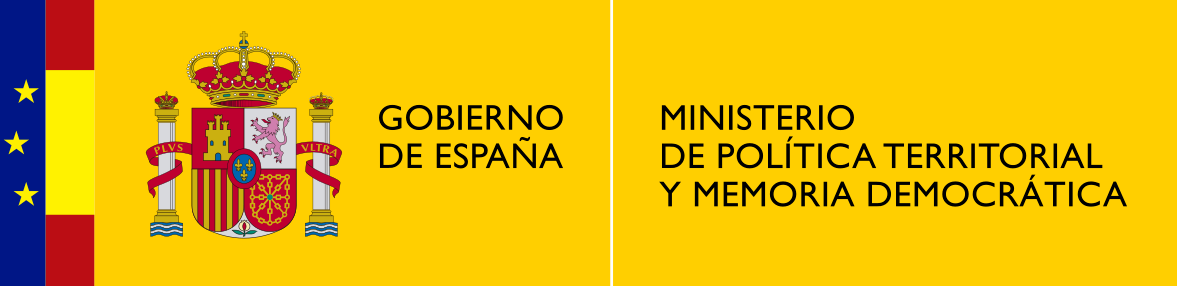Memoria democrática gitana: una historia silenciada en busca de verdad, justicia y reparación
La historia del Pueblo Gitano en España ha sido durante siglos objeto de olvido institucional, represión sistemática y estigmatización social. En el marco de la Ley de Memoria Democrática, se ha constituido una Comisión de Memoria y Reconciliación con el Pueblo Gitano, para aplicar los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición en relación con la historia del Pueblo Gitano. Este artículo de divulgación propone una síntesis de las principales violencias históricas sufridas por la comunidad gitana, en especial las mujeres, así como la importancia del reconocimiento institucional y las propuestas actuales en el ámbito educativo, cultural y político para una reparación efectiva.´
Seiscientos años de presencia y persecución
Desde su llegada documentada a la Península en 1425, el Pueblo Gitano ha sido objeto de una persecución constante por parte del poder político y jurídico. A lo largo de estos seis siglos, ha sufrido procesos de asimilación forzosa, marginación territorial, prohibiciones sobre su lengua, oficios y costumbres, así como criminalización por el mero hecho de su identidad. Uno de los episodios más representativos de esta violencia institucionalizada fue la Gran Redada de 1749, ejecutada bajo el reinado de Fernando VI el 30 de julio de 1749. La universalidad de la operación privó de libertad en un sólo día a diez o doce mil mujeres y hombres, ancianos y niños, “por meramente ser Gitanos”. La Gran Redada puso en evidencia cómo la política de exterminio cultural se dirigió con saña contra las mujeres gitanas, intentando romper la transmisión familiar y comunitaria de la identidad. Hoy, recuperar esa memoria es un acto de justicia feminista indispensable para cualquier política de reparación.
La Gran Redada fue documentada en profundidad por Antonio Gómez Alfaro, cuya obra La Gran Redada marcó un antes y un después en la historiografía española sobre el antigitanismo. Su trabajo ha sido fundamental para romper el silencio institucional y académico en torno a la persecución histórica del pueblo gitano. Obras como La Gran Redada no solo documentaron minuciosamente los hechos, sino que abrieron el camino para nuevas generaciones de investigadores y activistas que hoy exigen políticas de memoria y reparación.
Gómez Alfaro entendió que la historia debía estar al servicio de la dignidad, y que el conocimiento tiene un papel fundamental en la construcción de justicia. Gracias a su compromiso ético y su rigurosidad intelectual, hoy contamos con una base documental sólida que permite avanzar en el reconocimiento institucional del daño sufrido y en la adopción de medidas concretas para su reparación.
Uno de los legados más relevantes de su trabajo se plasma en la reciente publicación del libro "Legislación histórica española dedicada a los Gitanos", que recopila más de 250 normas legales antigitanas promulgadas entre 1499 y 1978. Esta obra demuestra la continuidad histórica del acoso jurídico, comenzando con la Pragmática de los Reyes Católicos que marcó el inicio de la persecución institucionalizada, y finalizando con la supresión en democracia de los artículos del Reglamento de la Guardia Civil que aún contenían elementos discriminatorios. Esta recopilación no es solo una herramienta histórica, sino también un testimonio de resistencia frente al olvido y un instrumento imprescindible para fundamentar políticas de reparación.
Mujeres gitanas: violencia de género institucional durante la guerra y la dictadura
Durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, las mujeres gitanas fueron objeto de una represión doble: por ser gitanas y por ser mujeres. En un contexto general de criminalización étnica, su identidad femenina fue especialmente estigmatizada. Muchas fueron detenidas bajo acusaciones infundadas, internadas en instituciones de "corrección" y sometidas a condiciones de aislamiento extremo. En numerosos casos, sufrieron violencia sexual, esterilizaciones forzadas, y separación de sus hijos, lo que implicó la ruptura de sus redes familiares y comunitarias.
Estas mujeres fueron consideradas transmisoras de una cultura que el régimen pretendía erradicar. Por ello, fueron objeto de vigilancia específica, penalizadas por mantener formas de vida propias y convertidas en blanco de campañas de moralización autoritaria. Las normativas policiales y judiciales del franquismo, como los artículos del Reglamento del Cuerpo de la Guardia Civil que estuvieron vigentes hasta bien entrada la democracia, legitimaron esta persecución institucional. Su derogación en 1978 supuso el fin legal de una discriminación que había durado siglos, pero no su superación real en la práctica social.
El reconocimiento de esta violencia de género institucional es imprescindible para entender el impacto que la represión ha tenido sobre las trayectorias vitales de las mujeres gitanas y sobre la memoria colectiva del Pueblo Gitano. Incluir sus voces en los procesos de verdad y reparación es una condición necesaria para hacer justicia histórica.
La construcción del olvido y el antigitanismo institucional
El Pueblo Gitano no solo ha sido perseguido activamente, sino también silenciado en los relatos oficiales de la historia de España. Este proceso de invisibilización ha contribuido a consolidar un racismo estructural que ha marginado al Pueblo Gitano no solo de los beneficios del desarrollo social y económico, sino también de los símbolos de la ciudadanía y la identidad nacional.
La transmisión de estereotipos negativos, muchas veces promovidos desde los medios de comunicación y reforzados en el imaginario colectivo, ha generado actitudes sociales de desprecio, rechazo y distancia. Esta representación sesgada ha alimentado la exclusión social y ha obstaculizado la convivencia, dificultando la construcción de una sociedad realmente plural. A ello se suma la escasa presencia de referentes positivos gitanos en los ámbitos institucionales, educativos y culturales, lo que refuerza la percepción de la otredad como amenaza o anomalía.
Superar este marco requiere desarticular los discursos antigitanos presentes en las estructuras administrativas, educativas y mediáticas, y promover activamente el reconocimiento del Pueblo Gitano como parte integral del tejido histórico y cultural de España. El primer paso es aceptar que el silencio no es neutral: también es una forma de violencia.
Hacia una memoria viva: educación, cultura y reparación
Una memoria viva implica transformar el reconocimiento histórico en acciones concretas con impacto directo en la vida de las personas. Para ello, es esencial que el sistema educativo deje de reproducir una visión etnocéntrica de la historia nacional y asuma una narrativa inclusiva. Incluir la historia del pueblo gitano en los currículos escolares, acompañada de materiales pedagógicos adecuados y una formación específica para el profesorado, es una herramienta clave para combatir el desconocimiento y los prejuicios que aún perviven en las aulas.
También, desde la Comisión de Memoria y Reconciliación con el Pueblo Gitano, se está trabajando en la elaboración de un informe histórico riguroso que documente las distintas formas de violencia institucional, simbólica y material que ha sufrido la comunidad gitana a lo largo de los siglos. Este informe no solo será una herramienta para el reconocimiento, sino también una fuente de dignidad para las nuevas generaciones.
Además, la conmemoración en 2025 del 600 aniversario de la presencia gitana en España representa una oportunidad para transformar la memoria en política pública. El 7 de enero de 2025 el Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional y ha declarado el 2025 como “Año del Pueblo Gitano en España”. No se trata únicamente de rendir homenaje, sino de establecer compromisos reales en materia de derechos, acceso a servicios, representación institucional y reparación cultural.
En este contexto, la recopilación de legislación antigitana antes mencionada cobra un papel central. Esta obra permite trazar con precisión la línea histórica del aparato normativo que ha servido para excluir, criminalizar y disciplinar al Pueblo Gitano. Su publicación tiene un enorme valor: para los gitanos y gitanas, constituye un acto de reconocimiento y afirmación; para las autoridades y juristas, una herramienta para revisar el legado normativo y sus efectos, teniendo en cuenta además que, recientemente, se ha dado un paso histórico al modificar el Código Penal para incluir expresamente el antigitanismo entre los motivos que pueden dar lugar a delitos de odio ; y para la sociedad en su conjunto, una invitación a repensar la democracia desde una ética de la reparación y la justicia histórica.
En conclusión, la memoria democrática gitana es una deuda histórica que España aún no ha saldado. Reconocer la violencia ejercida durante siglos, reparar a sus víctimas y garantizar que no se repita es una obligación ética, jurídica y política. La reciente recopilación de la legislación antigitana, el establecimiento de la Comisión de Memoria y Reconciliación, o los proyectos implementados en el marco de la Ley de Memoria Democrática representan una herramienta poderosa para esta tarea. Al hacer visible lo que durante tanto tiempo se quiso ocultar, nos enfrenta al pasado con honestidad y nos compromete con un futuro en el que el Pueblo Gitano sea, al fin, parte plena y reconocida de la ciudadanía democrática. Este reconocimiento no debe ser simbólico ni efímero, sino traducirse en políticas públicas sostenidas, en el acceso real a derechos y en la transformación de las estructuras que históricamente han perpetuado la exclusión. Recordar no es suficiente: es urgente actuar.
Artículo publicado en el marco del proyecto “Recuperación de la memoria histórica del Pueblo Gitano a través del género”, financiado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática (Mayo 2025).
Proyecto implementado por Unión Romaní Madrid, Asociación Nacional Presencia Gitana y La Fragua Projects.
.
Para comunicarse con Presencia Gitana diríjase a presenciagitana@presenciagitana.org